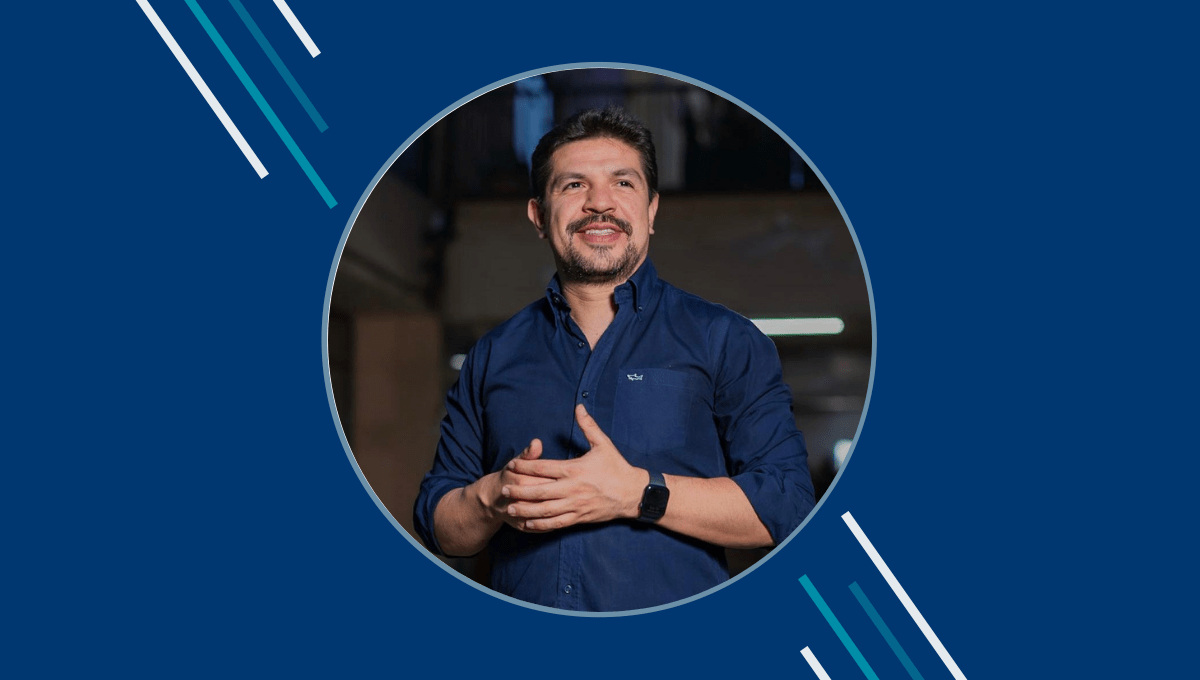Alienación parental o violencia vicaria
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Por: Rossina Montandon Spinoso
Mucho se ha hablado de la violencia de género, que en nuestro país no es un tema menor, sobre todo considerando los números de feminicidios, mujeres desaparecidas y víctimas de violencia intrafamiliar que existen actualmente.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) que realizó el INEGI en 2021, el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años ha vivido algún tipo de violencia al menos una vez en su vida, las más comunes, violencia psicológica (51.6%), violencia sexual (46.7%), violencia física (34.7%) y violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4%). No obstante estos datos, la violencia vicaria es otro tipo de violencia que apenas en diciembre del 2023 fue incluida en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la CDMX, de la cual se ha hablado mucho desde entonces y cuyo número de casos se ha empezado a evidenciar cada vez más.
La violencia vicaria, según la psicóloga forense Sonia Váccaro, quien acuñó el término en 2012, es un tipo de violencia de género que se ejerce contra la madre a través de las hijas o hijos con la intención de dañarla a través de una tercera persona. En México, este tipo de violencia de género ha ido creciendo exponencialmente y aunque aún no se cuenta con un número o un censo oficial al respecto, no es muy difícil encontrar madres que han sido separadas de sus hijos, a través de denuncias falsas, sustracción de los hijos por parte de los agresores, amenazas y corrupción en los diferentes órganos de procuración e impartición de justicia.
Lo anterior porque, al menos en el caso de la CDMX, el Código Civil establece que los menores de 12 años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar, cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. Entonces, los padres que obtienen la custodia de los hijos menores de 12 años o efectivamente lograron acreditar que la madre era generadora de violencia familiar o han logrado de alguna manera, convencer al juez que resuelva a su favor, en contra de lo previsto en el Código Civil.
Otra situación muy recurrente en el caso de las víctimas de violencia vicaria, es el hecho de que la gran mayoría de ellas no contaban con ingresos propios cuando estaban casadas o en concubinato, por lo que al separarse de su agresor, no tenían su mismo nivel económico y por consiguiente no podían pagar un buen abogado que las defendiera de las artimañas de los agresores aliados con abogados inescrupulosos y autoridades corruptas.
Por otra parte, el síndrome de alienación parental fue dado a conocer por el profesor de psiquiatría Richard Gardner en 1985, como un “desorden psicopatológico en el que uno de los padres manipula o condiciona la relación de los hijos con el otro progenitor, buscando provocar rechazo, hostilidad o indiferencia hacia este último”. Aunque algunos aceptaban este supuesto síndrome desde la visión científica y pedían que se ingresara en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), la Asociación Americana de Psicología (APA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se negaron a avalarlo, pues argumentaron que no reunía los criterios metodológicos científicos necesarios. Sin embargo, a pesar de la controversia en la conceptualización de este síndrome, en 2011 se comenzó a incluir dicha figura en varios códigos civiles y familiares de algunas entidades federativas del país, como Morelos, Jalisco, Nuevo León, y otras.
Ambas figuras aquí descritas están enfocadas en la manipulación y/o control de los hijos menores de edad, en un divorcio o separación, y aunque pudieran confundirse, las dos figuras no son iguales. En el caso de la violencia vicaria, es una violencia de género que tiene como objeto dañar a la madre, a través del daño a los hijos, partiendo de que éstos son la parte más importante y vulnerable para una madre. En cambio, en el caso de la alienación parental, el objetivo es alejar a los hijos del otro progenitor, cuyo objeto no necesariamente es causar un daño al otro, sino únicamente ejercer presión para obtener algo a través de la convivencia con los hijos menores. Pero finalmente, en lo que sí coinciden ambas figuras, es en que terminan por afectar directamente a los menores, ocasionándoles graves daños psicoemocionales, físicos y en casos extremos hasta la muerte.
La importancia de conocer estas dos figuras, radica en que cada día son más comunes los casos de violencia vicaria denunciados por las madres y de alienación parental denunciados por los padres. Las dos figuras se invocan en juicios familiares y se conocen casos, tanto de madres víctimas de violencia vicaria como de padres que argumentan ser víctimas de alienación parental, porque son privados de las convivencias con sus hijos. Sin embargo, aunque no se cuenten con estudios o encuestas que nos proporcionen números exactos de los casos de violencia vicaria y alienación parental, conociendo las estadísticas sobre violencia de género en México, me atrevo a decir que son más los casos de violencia vicaria que de padres privados de la convivencia con sus hijos. Sobre todo, porque es un hecho notorio aún en la actualidad, la desigualdad de género que se vive en nuestro país, así como la necesidad imperante de control del hombre hacia la mujer, que en un momento dado se atreve a romper con el ciclo de violencia al que ha estado sometida y decide separarse del esposo o pareja, por lo que termina sufriendo las consecuencias de su insurrección, como son la insolvencia económica y la separación de los hijos como mecanismos de control y violencia continuada.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]